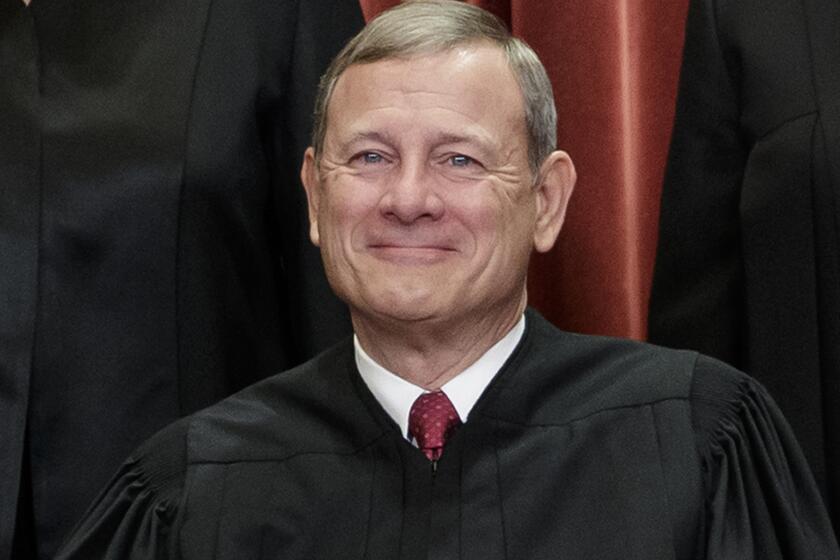Capítulo Cinco: Un Río Verduzco Lo Separa de Su Sueño
- Share via
“Estás en territorio de Estados Unidos”, grita un agente de la patrulla fronteriza a través de su megáfono. “Regrésate”.
A Enrique le gusta a veces quitarse la ropa y meterse al agua del Río Grande para refrescarse. Pero el megáfono siempre lo detiene. Retrocede.
“Gracias por regresar a tu país”.
Le bloquean el paso. Enrique, de 17 años, lleva ya varios días varado en Nuevo Laredo, en la orilla sur del Río Grande, o el Río Bravo, como se lo conoce aquí. Se la ha pasado observando, escuchando, tratando de planear el cruce. En algún lugar más allá de este curso de agua verduzco está su madre.
Ella lo dejó hace 11 años en Tegucigalpa, Honduras, para ir a buscar trabajo en Estados Unidos. Para encontrarla, Enrique ha emprendido un viaje a lo desconocido. La última vez que hablaron por teléfono, ella le dijo que estaba en Carolina del Norte. El no tiene idea si ella todavía está ahí, ni dónde es ese lugar, ni cómo llegar hasta allá. Y ya no tiene el número telefónico de su madre.
Lo había escrito en un trozo de papel, pero voló por el aire y se perdió hace cuatro semanas cuando a Enrique lo asaltaron y lo golpearon sobre un tren de carga que viajaba por el sur de México. No se le había ocurrido memorizar el número.
Unos 48,000 menores de edad salen todos los años de Centroamérica y México y van rumbo al norte por su cuenta y sin documentos. Muy pocos memorizan los números telefónicos o las direcciones necesarias. Las anotan, envuelven el papel en plástico y se los llevan en los zapatos o bajo el cinturón. Algunos de los números se pierden, otros son robados. Hay veces en que los niños son raptados por secuestradores, que encuentran los números y llaman a las madres para exigir rescate.
Despojados de sus números telefónicos y direcciones, muchos de los menores se quedan varados junto al río. La derrota los lleva a lo peor que este mundo fronterizo ofrece: drogas, desesperación y muerte.
Se acerca el mes de mayo del 2000 y han pasado casi dos meses desde que Enrique dejó su casa por última vez. Ahora es un curtido veterano con siete intentos de llegar a El Norte. Este es su octavo viaje. Su madre seguramente ya ha telefoneado a Honduras y la familia ya le habrá dicho que él se marchó. Su mamá estará preocupada.
Tiene que hablarle por teléfono.
Además, quizá ella ya haya ahorrado el dinero suficiente para contratar un coyote que lo ayude a cruzar el río.
Enrique se acuerda de un número en Honduras: el de una tienda de llantas donde trabajaba. Va a llamar para pedirle a su antiguo patrón que encuentre a la tía Rosa Amalia o al tío Carlos Orlando Turcios Ramos--que fue quien le arregló ese trabajita--y que ellos a su vez le proporcionen el número de la madre de Enrique. Luego hablará otra vez para que el patrón le pase el número.
Para hacer las dos llamadas necesita dos tarjetas telefónicas: 50 pesos cada una. A su mamá le puede hablar por cobrar.
No puede limosnear 100 pesos. La gente de Nuevo Laredo no se los va a dar. Los mexicanos de la frontera, como ya se ha dado cuenta, no se tardan en proclamar su derecho a emigrar a Estados Unidos. “Jesús era un inmigrante”, los ha oído decir. Pero la mayoría no está dispuesta a dar comida, ni dinero ni trabajo a los centroamericanos.
Así es que va a trabajar por su cuenta. De lavacoches.
::
Un refugio
El campamento al que se ha unido es un refugio de migrantes, coyotes, drogadictos y criminales, pero para él es el lugar más seguro de Nuevo Laredo, una ciudad de más de medio millón de habitantes donde pululan los agentes de migración, conocidos como la migra, y policías de todo tipo, que bien pueden capturarlo y deportarlo.
El campamento está al final de un sendero estrecho y sinuoso que baja hasta el río. Cada tarde sin falta, se arma de valor y va a la alcaldía de Nuevo Laredo con dos trapos y una cubeta plástica que había sido usada para pintura. Llena la cubeta en un grifo que hay al costado del ayuntamiento. Luego se va a los lugares para estacionar autos que están frente una bulliciosa taquería. Uno de los trapos es de color rojo. Cada vez que alguien llega al puesto para comer, él le indica con su trapo al cliente dónde estacionarse, como hacen los señaleros del aeropuerto que guían a los aviones hasta la puerta de embarque.
Por lo general hay mucha competencia. Otros dos o tres migrantes ponen sus cubetas a lo largo de la misma acera.
Enrique se acerca a una mujer que maneja un Chevrolet Impala amarillo con rines cromados. Está hablando en su celular. ¿Quiere que le lave su coche? Ella termina de hablar por teléfono y le dice que no.
Un hombre y su hijita arriman su carro a la banqueta.
“¿Les lavo su coche?”
“No, m’hijo”.
La mujer del Impala regresa con sus tacos. Enrique espera hasta que se abra el tráfico, entonces agita su trapo rojo y la ayuda a salir.
Ella de repente saca la mano por la ventanilla y le da tres pesos. Enrique ofrece sus servicios a docenas de personas, pero sólo una o dos le dicen que sí. Para las 4 a.m., cuando cierra el puesto de tacos, él ha logrado juntar 30 pesos, o sea unos $3.
::
Salvavidas
El aire alrededor del puesto de tacos se llena con el aroma a carne asada. Enrique mira a los empleados que sacan trozos de carne de un recipiente, los ponen sobre unas tablas para cortar y los cortan en pedacitos. Los clientes se sientan a comer en largas mesas de acero inoxidable. Los empleados a veces le pasan un par de tacos a Enrique cuando se cierra el puesto.
Pero por lo regular, Enrique depende para su única comida del día de la Parroquia de San José y de otra iglesia, la Parroquia del Santo Niño. Cada una de estas ofrece cupones de comida a los migrantes. Un cupón vale por 10 comidas, el otro por cinco. Enrique puede contar con una comida al día durante 15 días. Los cupones valen oro. A veces son robados y aparecen en el mercado negro de cupones.
Cada día, Enrique va a una u otra iglesia para comer. Son lugares seguros; la policía no se mete ahí. Siempre puntual, Leti Limón, una de las voluntarias, abre el portón amarillo de la iglesia San José y grita: “¿Quién es nuevo aquí?”
“¡Yo! ¡Yo!” gritan chicos y grandes desde el patio.
Corren y se amontonan junto a la puerta.
“¡Pónganse en fila! ¡Pónganse en fila!” Limón es pobre; se gana la vida limpiando casas al otro lado del río, en Laredo, Texas, a $20 cada una. Pero ya lleva año y medio ayudando a estos migrantes, porque piensa que eso le agradaría a Jesús. Ella les da cupones a los recién llegados y perfora los cupones de los que van entrando. Un cura de la parroquia calcula que un 6% son niños.
Uno a uno, los migrantes se van poniendo de pie detrás de cada silla junto a una larga mesa. Un mural de Jesús adorna la cabecera, con sus manos extendidas hacia los platos de tacos, frijoles y tomates. Sobre la figura se leen las palabras: “Vengan a mí los que se sienten cansados y agobiados”.
Para que todos puedan oír la oración de gracias, bajan la intensidad de las luces y apagan los dos grandes ventiladores. Algunos de los que no han comido en dos o tres días apenas pueden aguantarse; desde donde están parados atrás de las sillas, echan una mano sobre los tacos y la otra sobre el pan.
Las sillas rechinan cuando todos los sacan al mismo tiempo para sentarse. Las cucharadas de guiso ya están llegando a los labios aún antes de que las sentaderas alcancen a tocar las sillas. Arroz, caldo, frijoles, tomates, donas: todo desaparece entre el golpeteo de los tenedores contra los platos.
::
Contrabandista
El líder del campamento, un adicto a la heroína conocido como El Tiríndaro espera drogas o cerveza a cambio de su permiso para gozar del relativo resguardo del campamento. Pero a Enrique no le ha pedido nada. El Tiríndaro pertenece a una subespecie de coyote conocida como “pateros”, que se dedican a contrabandear personas a Estados Unidos sobre llantas infladas, que empujan pataleando como patos. Considera que Enrique es un cliente potencial.
Además de cruzar ilegales por la frontera, el Tiríndaro financia su adicción a la heroína realizando tatuajes y vendiendo la ropa que los emigrantes dejan tirada a la orilla del río. Enrique observa atentamente mientras el Tiríndaro se acuesta en un colchón, mezcla pasta negra de heroína mexicana con agua en una cuchara, la calienta con la llama de un encendedor, mete el líquido en una jeringa y se clava la aguja de lleno en una vena.
Además de los migrantes, el campamento tiene 10 residentes permanentes. Siete de ellos son drogadictos. A la heroína la llaman “la cura”. Entre los residentes permanentes del campamento hay también varios emigrantes que están varados. Uno de ellos, un paisano hondureño, lleva siete meses viviendo junto al río. Ha tratado de cruzar tres veces a Estados Unidos. Las tres veces lo han agarrado. Ha caído en una depresión y ahora se pasa la vida inhalando pegamento.
Dijo haber realizado solo cada uno de sus intentos por cruzar la frontera.
Enrique presta atención. Lo apodan El Hongo, porque es muy callado y absorbe todo lo que pasa a su alrededor.
Enrique está protegido. Como es tan joven, todos en el campamento lo cuidan. Cuando sale por la noche a lavar carros, alguien lo acompaña caminando por el matorral hasta la carretera. Le advierten que no pruebe heroína. Pero el hecho de salir del campamento lo atemoriza, así que le dan marihuana para que se tranquilice.
Le va mal lavando coches. Una noche no gana casi nada.
El plazo de 15 días de comidas gratis pasa demasiado rápido. Ahora tiene que gastar parte de su dinero para alimentarse. Cada peso que gasta de esa forma es un peso menos para comprar las tarjetas telefónicas. Comienza a comer lo menos posible: galletas y refrescos.
Hay días en los que Enrique no se alimenta. Sus amigos del campamento le convidan algo de comida. Uno le enseña a pescar con un hilo y un anzuelo amarrados a una botella de champú. Como plomada, el hilo tiene tres bujías atadas en uno de sus extremos. Enrique hace girar el extremo del hilo que tiene las bujías sobre su cabeza y luego los arroja a la mitad del Río Grande. La cuerda zumba al desenrollarse de la botella. Pesca tres bagres.
Hasta El Tiríndaro es generoso; cuanto antes Enrique compre su tarjeta telefónica y llame a su mamá, cuanto antes necesitará de los servicios del patero. Cuando a Enrique le roban uno de sus cupones de comida, El Tiríndaro le da el cupón válido de uno de los migrantes que logró cruzar el río. Como está al tanto de que Enrique no sabe nadar, lo empuja de aquí para allá en una llanta por el agua, para que se le vaya quitando el miedo.
Enrique se entera de que El Tiríndaro es parte de una red de contrabandistas. Un hombre de mediana edad y una mujer joven, ambos latinos, se encuentran con El Tiríndaro y sus clientes al otro lado del río. Luego se van todos juntos en auto hacia el norte. El Tiríndaro guía a pie a sus clientes, haciéndolos dar amplios rodeos para eludir los puestos de vigilancia de la Patrulla Fronteriza. Pasado el último puesto, El Tiríndaro se regresa a Nuevo Laredo mientras la pareja y otros miembros de la red llevan a los clientes hasta sus destinos finales. Cobran $1,200.
El Hongo pone atención mientras sus compañeros de campamento discuten sobre qué hay que hacer y qué no: Encuentra una llanta inflable. Lleva un galón de agua contigo. Aprende dónde entrar al río y dónde no. Platican de la pobreza de sus lugares de origen y de como preferirían morir antes que regresarse. Enrique les cuenta de María Isabel, su novia, y que lo más probable es que esté embarazada.
Enrique habla de su mamá. Dice que está deprimidísimo.
“Ya quiero estar con ella”, dice, “para conocerla”.
“Es mejor cuando hablas”, le responde un amigo.
Pero la cosa se pone peor. Enrique defiende a un amigo de un pandillero y se salva de ser vapuleado sólo gracias a la intervención de otro pandillero que era de su viejo barrio en Honduras. Luego se le acaba la suerte con las autoridades. Es arrestado en la ciudad, ambas veces por merodear. Lo tratan de vago y lo encierran. En la cárcel se tapa el excusado y unos borrachos embadurnan las paredes con la inmundicia. Enrique en ambas ocasiones se gana su libertad barriendo y trapeando los pisos.
Una noche cuando caminaba las 20 cuadras de regreso al río desde su trabajo como lavacoches, empieza a llover. Enrique se refugia en una casa abandonada, encuentra unos cartones y los coloca en un lugar seco. Se quita los tenis y los pone con la cubeta junto a su cabeza. No trae calcetines, almohada, ni cobija. Se tapa la cabeza con la camisa y trata de calentarse con su propio aliento. Luego se acuesta, se acurruca y cruza los brazos sobre su pecho.
Estallan los relámpagos, retumban los truenos. El viento ulula por los rincones de la casa. La lluvia cae sin parar. En la carretera silban los frenos de aire de los camiones que se detienen en la frontera antes de cruzar a Estados Unidos. Desde el otro lado del río, la Patrulla Fronteriza ilumina el agua con linternas, buscando inmigrantes que intentan cruzar.
Con sus pies desnudos contra la fría pared, Enrique duerme.
::
Dia de las madres
Es el 14 de mayo del 2000, domingo en el que muchas iglesias en México celebran el Día de las Madres.
Enrique ha logrado por fin ahorrar 50 pesos. Entusiasmado, compra una tarjeta telefónica. Se la da a uno de los amigos de El Tiríndaro para que se la guarde. Así, si la policía agarra otra vez a Enrique, no se la podrán robar.
“Sólo me hace falta una más”, señala. “Entonces la voy a poder llamar”.
Cada vez que va a la Parroquia de San José no puede sino ponerse a pensar en su mamá, sobre todo en este Día de las Madres. En un anexo del refectorio, en el segundo piso, hay dos cuartos donde hasta 10 mujeres comparten cuatro camas. Han dejado a sus hijos en Centroamérica y en México para buscar trabajo en El Norte, y han encontrado este lugar donde dormir. Cada una de ellas podría haber sido su madre hace 11 años.
Todas tratan de no escuchar el festejo del Día de las Madres que se lleva a cabo en el piso de abajo, donde 150 mujeres de Nuevo Laredo ríen, gritan y dan silbidos mientras sus hijos bailan con almohadas metidas en las camisas para hacer que están “encintas”. En el piso de arriba, las mujeres sollozan. Una de ellas tiene una hija de ocho años que le rogó que no se fuera. La niña le pidió que le mandara una sola cosa de regalo para su cumpleaños: una muñeca que llora. Otra mujer no puede dejar de pensar en una pesadilla que tuvo: allá en casa, su hija es asesinada y su pequeño hijo huye corriendo y llorando. Ella reza a diario: “No me dejes morir en este viaje. Si me muero, acabarán viviendo en la calle”.
Enrique se pregunta: ¿Qué aspecto tendrá ahora su madre?
“Está bien que una mamá se vaya”, le dice a un amigo, “pero sólo durante dos o cuatro años, no más”. El se acuerda que ella le había prometido regresar para las Navidades y que nunca cumplió su promesa. “Me he sentido solo toda la vida”. Pero eso sí: Ella siempre le dijo que lo amaba. “No sé qué va a pasar cuando la vea. Se va a poner contenta. Yo también. Quiero decirle cuánto la quiero. Le voy a decir cuánto la necesito”.
Al otro lado del Río Grande, su mamá, Lourdes, piensa en Enrique en ese mismo Día de las Madres. De hecho, ella ya está enterada de que él se marchó. Pero en sus llamadas a casa, nunca ha podido averiguar por dónde anda. Trata de convencerse a sí misma de que Enrique debe de estar viviendo con algún amigo, pero entonces se acuerda de la última conversación telefónica que tuvieron. “Nos vemos pronto”, le había dicho él. “Cuando menos te lo esperes, frente a tu puerta”.
Día tras día Lourdes espera la llamada de Enrique. Noche tras noche, no puede dormir más que tres horas. Se pone a ver la televisión: inmigrantes que mueren en el desierto, rancheros que los reciben a balazos.
Lourdes se imagina lo peor y le entra el terror de que nunca lo volverá a ver. Se siente totalmente impotente.
Le ruega a Dios que lo cuide, que lo guíe.
Por la tarde del mismo Día de las Madres, tres policías municipales visitan el campamento. Enrique no trata de escapar, pero está nervioso. Los policías no reparan en él, y acaban por llevarse a uno de sus amigos.
Enrique no tiene dinero para comprar comida. Inhala un poco de pegamento, que lo pone soñoliento y lo transporta a otro mundo, donde no tiene hambre y es fácil olvidarse de su familia.
Uno de sus amigos pesca seis bagres pequeños. Enciende una fogata con basura. Anochece. Destaza los pescados con la tapa de una lata de aluminio.
Enrique da vueltas a su alrededor. “Sabes, Hernán, no he comido en todo el día”. Hernán destripa los pescados.
Enrique se para a un lado, esperando en silencio.
::
Un reves
Es el 15 de mayo. Enrique está lavando coches. Ha tenido una buena tarde, lleva ganados 60 pesos. A la medianoche corre a comprar su segunda tarjeta telefónica, a la cual sólo le pone 30 pesos, en espera de que su segunda llamada será corta. Si su ex patrón encuentra a la tía Rosa Amalia y al tío Carlos y consigue el número de teléfono de su mamá, entonces de seguro no le tomará muchos minutos llamar por segunda vez a su ex patrón para recoger el recado.
Enrique guarda los otros 30 pesos para comprar comida.
El y sus camaradas andan de festejo. Enrique bebe alcohol y fuma algo de marihuana. Quiere hacerse un tatuaje. “Un recuerdo de mi aventura”, dice.
El Tiríndaro se ofrece a hacérselo gratis. Se inyecta para templarse la mano.
Enrique lo quiere en tinta negra.
Pero el Tiríndaro nada más tiene de la verde.
Enrique saca el pecho y pide que le ponga dos nombres, tan juntos que casi parezcan uno solo. El Tiríndaro punza su piel una y otra vez durante tres horas. Las palabras emergen en letra gótica: EnriqueLourdes.
Seguro que su mamá lo va a regañar, piensa él, feliz.
Al día siguiente, justo antes del mediodía, se levanta de su sucio colchón. Tiene hambre. Pasan las horas. Siente más hambre. Por fin, ya no puede aguantar. Le pide la primera tarjeta telefónica al amigo que se la estaba guardando, y la vende para comprar comida.
Lo que es peor, está tan desesperado que la malvende a 40 pesos. Guarda unos cuantos pesos para el día siguiente y se gasta todo el dinero en galletas, lo más barato con que puede llenarse el estomágo.
Ahora ha pasado de tener dos tarjetas a tener nada más una, que vale sólo 30 pesos. Se arrepiente de haberse dejado vencer por el hambre. Si tan solo pudiera ganar otros 20 pesos. Entonces sí que iría a llamar a su antiguo patrón con la esperanza de que su tía o su tío respondieran llamándolo de regreso, y así no necesitaría una segunda tarjeta.
Pero alguien le ha robado su cubeta. Un amigo del campamento le presta otra. Camina penosamente de regreso hasta el lavadero de carros que está frente a la taquería. Se sienta en la cubeta. Se sube la camiseta con cuidado. Allí, en un arco justo arriba de su ombligo, está el dolorosamente fresco tatuaje.
EnriqueLourdes. Ahora la inscripción le hace burla.
Por primera vez, siente deseos de volver a casa. Pero se aguanta las lágrimas y se baja la camiseta.
No se dará por vencido.
::
El momento
Ha pensado en cruzar el Río Grande por su cuenta. Pero sus amigos en el campamento le advierten que no lo haga.
Le cuentan de los bandidos asesinos que hay por el río; de un hombre ahogado en un remolino de agua; de los perros en los puestos de vigilancia de la Patrulla Fronteriza que reciben órdenes en alemán y pueden olfatear el sudor; del calor del desierto que llega a 120 grados F.; de las víboras de cascabel; de las tarántulas grandes como una mano y de los jabalíes con sus colmillos. Algunos de los inmigrantes, deshidratados ya y delirantes, acaban suicidándose. Sus cadáveres resecos aparecen con un cinturón al cuello colgados de cualquier cosa alta y fuerte que los aguante. A sus pies yacen botellas de agua vacías.
El Hongo escucha con atención, y al final decide no lanzarse solo. “¿Por qué me voy a morir haciendo esto?”, se pregunta. De algún modo hallará la forma de hablarle a su mamá y pedirle que contrate al Tiríndaro.
El 18 de mayo se despierta para encontrar que alguien le ha robado su zapato derecho. Localiza un tenis flotando cerca de la ribera. Consigue agarrarlo. Es del pie izquierdo. Ahora tiene dos zapatos izquierdos. Cubeta en mano, sale cojeando de vuelta al puesto de tacos. Va pidiendo limosna por el camino. La gente le da un peso o dos. Lava unos cuantos coches, luego empieza a llover. Increíblemente, esta vez ha logrado juntar 20 pesos en total.
Eso le alcanza para cambiar su tarjeta de 30 pesos por una de 50 pesos.
Va a usar la de 50 pesos para hablarle a su ex jefe en la tienda de llantas. Si su ex jefe puede localizar a sus tíos, y si ellos saben el número telefónico de su mamá, y si su tía o su tío le regresan la llamada . . .
Es el 19 de mayo. El padre Leonardo López Guajardo de la Parroquia de San José es bien conocido por dejar que los migrantes que cuenten con tarjeta telefónica hagan llamadas desde la iglesia. Cada día él les sirve de asistente telefónico. Va en chancletas de plástico hasta la puerta cada 15 minutos, más o menos, y le avisa a alguien que ha recibido una llamada de regreso.
Ya entrada la tarde, Enrique localiza a su viejo patrón y le hace su pedido. El padre grita el nombre de Enrique dos horas después. Como siempre, la noticia corre como reguero de pólvora por todo el patio: Hay una llamada para alguien de nombre Enrique.
“¿Estás bien?”, pregunta el tío Carlos.
“Sí, estoy bien. Quiero llamar a mi mamá. Se me perdió su número de teléfono”.
Su patrón ha olvidado transmitirles esa parte del mensaje. ¿No tienen el número con ellos? La tía Rosa Amalia hurga en su bolsa. Encuentra el número. El tío Carlos se lo lee, dígito por dígito.
Diez dígitos.
Enrique los escribe con sumo cuidado, uno tras otro, en un pedacito de papel.
Apenas acaba el tío Carlos, se corta la comunicación.
El tío Carlos vuelve a llamar.
Pero Enrique ya no está. No pudo esperar.
Quiere estar solo cuando hable con su mamá; puede que se ponga a llorar. Corre a un teléfono lejos de ahí para llamarla. Por cobrar.
Está nervioso. Tal vez ella esté compartiendo la casa con otros inmigrantes, y puede que ellos hayan bloqueado el teléfono para no recibir llamadas por cobrar. O tal vez no esté dispuesta a pagar. Han pasado 11 años. Ella ni si siquiera lo conoce realmente. Ella le ha dicho con firmeza que no vaya al norte, pero él la ha desobedecido. Cada una de la pocas veces que han hablado, ella lo ha instado a estudiar. A fin de cuentas, esa es la razón por la cual ella decidió irse, para mandarle el dinero de la escuela. Y él ha abandonado sus estudios.
Con un nudo en la garganta, él está parado a la orilla de un pequeño parque triangular a dos cuadras del campamento. A un lado del césped se encuentra el poste con el teléfono de Telmex.
Son las 7 p.m. y el peligro acecha. La policía patrulla el parque.
Enrique, el muchacho menudito con dos zapatos izquierdos, saca el pedazo de papel de sus pantalones, que están gastados y hechos jirones; está demasiado harapiento para andar por este barrio. Coge el auricular del teléfono. Su camiseta es de un blanco brillante que seguro llama la atención.
Lentamente y con cuidado, desdobla su tesoro preciado: el número telefónico de su mamá.
Maravillado, oye que ella contesta.
Acepta la llamada.
“¿Mami?”
Del otro lado, las manos de Lourdes comienzan a temblar. Luego sus brazos, sus rodillas. “Hola, mi hijo. ¿Dónde andas?”
“Estoy en Nuevo Laredo. ¿Adónde estás?”
“He estado tan preocupada”. A Lourdes se le quiebra la voz, pero se esfuerza por no llorar, no vaya a ser que lo haga llorar a él también. “En Carolina del Norte”. Le explica adónde queda. Enrique se calma. “¿Cómo vas a venirte? Consíguete un coyote”. Se la oye preocupada. Ella sabe de un buen coyote en Piedras Negras.
“No, no”, contesta él. “Tengo a alguien aquí”. Muchos coyotes entregan a sus clientes a los bandidos. Enrique confía en El Tiríndaro, pero cobra $1,200.
Ella va a reunir el dinero. “Ten cuidado”, le advierte. Vete a un hotel. Consigue el número de teléfono y la dirección de Western Union en Nuevo Laredo. Ella le enviará el dinero para rentar el cuarto.
“No”, responde él. Está acampando junto al río. Igual la llamará luego, cuando tenga la información del Western Union, para que pueda mandarle algún dinero.
La conversación es incómoda. Su madre es una extraña. Es posible que la llamada sea muy cara. El sabe que las llamadas por cobrar a Estados Unidos desde Honduras cuestan varios dólares por minuto.
Pero logró sentir el amor de su madre. Cuelga el teléfono y suspira. Del otro lado, su madre puede por fin echarse a llorar.
Proximo: Capítulo Seis
More to Read
Sign up for Essential California
The most important California stories and recommendations in your inbox every morning.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.