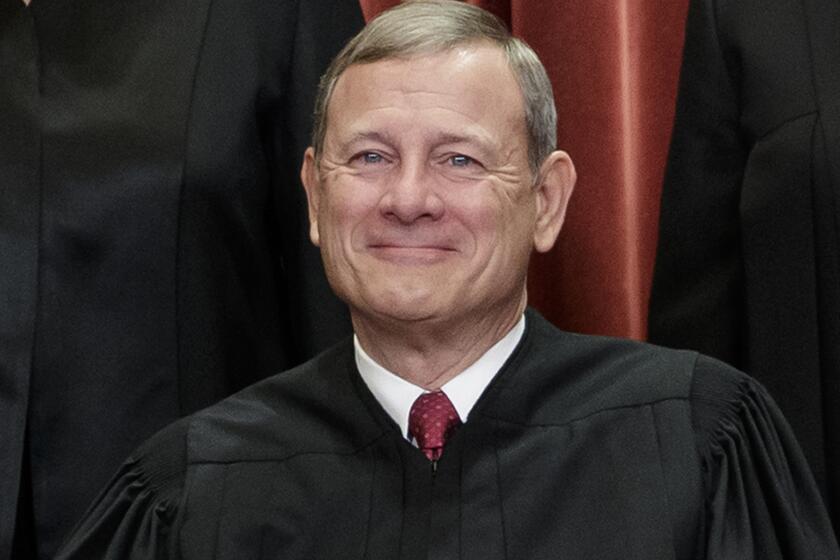Capítulo Seis: Al Concluir el Viaje, un Río Oscuro y Quizá una Nueva Vida
- Share via
A la una de la madrugada, Enrique espera a la orilla del agua.
“Si los agarran, no los conozco”, advierte severo el hombre al que le dicen El Tiríndaro.
Enrique asiente con la cabeza, lo mismo que otros dos inmigrantes que esperan con él, un hombre y una mujer, hermanos mexicanos. Se quitan toda la ropa menos los paños menores.
Al otro lado del Río Grande se alza un poste de 50 pies de alto, que está equipado con cámaras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A la luz del día, Enrique ha contado cuatro camionetas todoterreno cerca del poste, cada una con su contingente de agentes de patrulla. Ahora, en la oscuridad, no alcanza a ver a ninguno.
Confía su suerte al Tiríndaro, una subespecie de contrabandista llamada patero. Cruza el río a nado, moviendo las piernas silenciosamente bajo el agua, como hacen los patos, a la vez que empuja una cámara neumática en la que transporta a sus clientes. El Tiríndaro lleva horas estudiando desde aquí los movimientos de la otra ribera.
Enrique, de 17 años de edad, rompe en pedazos un papelito que luego dispersa en la orilla. Es el número de teléfono de su madre, que ha confiado a la memoria. Así los agentes no podrán utilizarlo para localizarla y deportarla. Hace más de 11 años que ella lo dejó en Honduras y cruzó ilegalmente la frontera estadounidense en busca de trabajo. Enrique lleva cuatro meses tratando de reunirse con ella.
El Tiríndaro sostiene la cámara neumática. Los mexicanos se suben. El contrabandista los empuja nadando hasta una isla en medio de la corriente y regresa con la cámara a recoger a Enrique.
La aquieta en el agua y Enrique sube a bordo. El Río Bravo, como le dicen en México, está crecido por las lluvias. Hace dos noches se ahogó un joven conocido de Enrique. Enrique no sabe nadar, y tiene miedo.
El Tiríndaro le pone sobre el regazo una bolsa de plástico con ropa seca para los tres. Luego empieza a empujarlo, impulsándose con los pies. Una corriente veloz coge la cámara y la barre río adentro. El viento le arrebata la gorra a Enrique. La llovizna le baña la cara. Mete la mano en el agua. Está fría.
De repente, ve un destello de luz blanca. Es uno de los todoterreno, probablemente con un perro atrás, que recorre lentamente el sendero al lado del río.
Silencio. Ningún megáfono que le grite: “Regrésate”.
La cámara avanza a sacudones. Es el 21 de marzo del 2000. Solamente en esta zona, los agentes capturarán a 108,973 emigrantes en el transcurso del año fiscal 2000. La cámara rebota y chapotea. Enrique se aferra a la válvula de aire. El cielo está nublado, el río oscuro. En la distancia danzan fragmentos de luz sobre las aguas.
Por fin divisa la isla, enmarañada de juncos y sauces. Enrique se agarra de una rama y esta se desprende. Con ambas manos se ase de una mayor, y la cámara se desliza sobre la hierba y el aluvión. Han atravesado el cauce meridional. Al otro lado de la isla fluye el cauce septentrional, más aterrador aún por su mayor proximidad a Estados Unidos.
El Tiríndaro rodea la isla a pie. Sus ojos recorren las aguas. La camioneta blanca aparece de nuevo a menos de 100 yardas. Va avanzando despacio por el sendero de tierra en lo alto de la ribera.
Las luces de la patrullera centellean rojas y azules sobre el agua, dándole un brillo sicodélico. Los agentes apuntan un reflector directamente a la isla.
Enrique y los mexicanos se tiran de boca al suelo. Si los agentes los ven y les tienden la emboscada, están perdidos. Enrique está mas cerca que nunca de su madre. A los mexicanos pueden deportarlos a la otra orilla, pero a Enrique lo podrían mandar de vuelta hasta Honduras, lo que significaría empezar de nuevo por novena vez.
Por media hora, se quedan tiesos como estatuas.
Cantan los grillos y susurra el agua en las piedras. Por fin los agentes parecen abandonar la empresa. El Tiríndaro vigila, se cerciora, y regresa.
Enrique le pide murmurando que lleve primero a los otros.
El Tiríndaro monta a los dos mexicanos en la cámara, que casi se sumerge bajo la carga. Se deslizan pesadamente por el agua.
El Tiríndaro regresa en unos minutos. “Ven para acá”, le ordena a Enrique. “Sube”. Le da otras instrucciones: No hagas crujir la bolsa de plástico. No pises sobre las ramitas secas. No remes, que hace ruido.
El patero se desliza por el agua tras la cámara y empieza a impulsarse con las piernas sumergidas. En un par de minutos llegan a un remanso del río y Enrique se agarra de otra rama. Ganan la orilla y sienten el lodo, suave y resbaloso.
En paños menores, Enrique pisa por primera vez el suelo de Estados Unidos.
::
Tieso del frio
Mientras esconde la cámara neumática, El Tiríndaro divisa a la Patrulla Fronteriza. Con los tres inmigrantes se apresura por la orilla del Río Grande a un afluente conocido como Zacate Creek.
Métanse al agua, ordena el Tiríndaro.
Enrique entra en el riachuelo. Está frío. Flexiona las rodillas y se hunde hasta la barbilla. Tirita tanto que le duelen sus dientes rotos, y se tapa la boca con la mano para tratar de pararlos. Pasan hora y media en silencio en el riachuelo. De una alcantarilla de tres pies de ancho conectada a la estación depuradora de Laredo, Texas, caen al arroyo aguas negras. Enrique respira desde su escondite.
El Tiríndaro se adelanta, explorando el terreno.
Cuando da la orden, Enrique y los otros salen del agua. Entumecido, casi congelado, Enrique cae al suelo.
“Vístanse deprisa”, apremia El Tiríndaro.
Enrique se quita los calzoncillos mojados y los tira. Son la última posesión que le queda de su casa en Honduras. Se pone los pantalones vaqueros secos, la camisa, y dos zapatos izquierdos. Hace tres días que le robaron el derecho, y lo único que ha podido encontrar para reemplazarlo es otro zapato izquierdo. Cuando llamó a su madre se lo contó, pero el tiempo no bastó para enviarle con qué comprarse otro par.
El Tiríndaro les ofrece pan y una soda. Los otros comen y beben, pero Enrique está demasiado nervioso. Están en las afueras de Laredo, cerca de los barrios residenciales. El ladrido de un perro puede despertar las sospechas de la Patrulla Fronteriza.
“Esta es la parte más difícil”, dice El Tiríndaro.
El patero se echa a correr. Enrique lo sigue a la carrera, y tras él van los mexicanos. Se lanzan terraplén arriba, por una senda de tierra, entre los arbustos de mezquite y árboles de tamarindo, hasta llegar a un tanque grande, plano y redondo. Es parte de la estación depuradora de aguas residuales.
Más allá se extiende un espacio abierto.
El Tiríndaro mira inquieto a izquierda y derecha. Nada.
“Síganme”, dice.
Enrique corre ahora más rápido. El entumecimiento de las piernas se le disipa en una oleada de adrenalina y miedo. Corren al lado de una barda, y por un sendero angosto en dirección contraria a la corriente del arroyo, a lo largo de un barranco arriba del mismo. Se precipitan terraplén abajo y pasan por el lecho ahora seco en ese tramo del Zacate Creek, bajo una cañería, y luego debajo de un puente de peatones. Atraviesan el cauce y vuelven a subir el terraplén del otro lado hasta una calle residencial de dos vías.
Pasan dos automóviles. Sin aliento, se refugian en los arbustos. A media cuadra de distancia, otro automóvil les hace una seña con las luces.
::
En las nubes
Es un vehículo todoterreno Chevrolet Blazer rojo con cristales ahumados. Al acercarse, oyen que las puertas se destraban. Enrique y los demás se apresuran a entrar. En los asientos delanteros hay un chofer y una mujer latinos. Enrique los ha visto ya en una casa que frecuentaba El Tiríndaro al otro lado del río. Forman parte de su red de contrabandistas.
Son las cuatro de la madrugada. Enrique está rendido. Se acuesta sobre unas almohadas que le parecen motas de nube, y siente un inmenso alivio. Sonríe y dice para sí: “De este carro no me saca nadie”. El motor se pone en marcha y el chofer le pasa un paquete de cervezas. Le pide a Enrique que las ponga en una nevera. El chofer se abre una.
Enrique se preocupa por un instante: ¿Qué tal si bebe demasiado?
El Blazer se encamina hacia Dallas.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza se fijan mucho en los Blazer y otros vehículos todoterreno. Los faros que apuntan hacia arriba indican que llevan pasajeros ocultos que hacen peso en la parte trasera, explica Alexander D. Hernández, supervisor de la agencia en Cotulla, Texas. Un vehículo que zigzaguea puede traer un cargamento pesado que lo hace mecerse de lado a lado. Cuando lo notan, los agentes colocan sus vehículos a la par y alumbran con linternas los ojos de los pasajeros. Si en vez de voltear hacia la luz se quedan paralizados en sus asientos, es probable que sean inmigrantes sin documentos.
Enrique duerme hasta que El Tiríndaro lo sacude. Están en las afueras de Laredo, a media milla de un puesto de control de la Patrulla Fronteriza.
“¡Levántate!” le dice El Tiríndaro, y Enrique nota que ha bebido. Faltan cinco cervezas. El Blazer se detiene. Enrique y los dos mexicanos, bajo la dirección del Tiríndaro, saltan una cerca de alambre y caminan rumbo al este, alejándose de la autopista. Entonces giran hacia el norte, en dirección paralela a esta. De lejos, Enrique ve la garita.
Todos los automóviles deben detenerse.
“¿Ciudadanos estadounidenses?” preguntan los agentes. Con frecuencia revisan los documentos para mayor seguridad.
Enrique y su grupo caminan 10 minutos más y se vuelven hacia el oeste, de vuelta hacia la autopista. Se agachan detrás de una valla publicitaria. Las estrellas empiezan a desvanecerse, y despuntan los primeros rayos de la aurora.
El Blazer los alcanza y se detiene.
Enrique vuelve a hundirse en las almohadas y piensa: ya he franqueado el último obstáculo. De repente le sobreviene un sentimiento de gozo. Nunca ha estado tan feliz.
Mirando hacia el techo, lo invade un sueño profundo y plácido.
A 400 millas de distancia la camioneta entra a una gasolinera en las afueras de Dallas. Enrique despierta. El Tiríndaro se ha marchado sin despedirse. Por sus conversaciones en México, Enrique sabe que este gana $100 por cliente. Lourdes ha prometido pagar $1,200. Está claro que todo es un negocio, y que el que manda es el chofer, quien es también el que cobra la porción principal. El patero ha vuelto a México.
Además de gasolina, el chofer compra más cerveza, y llegan a Dallas al mediodía. Estados Unidos es impresionante. Los edificios son enormes. Las autopistas tienen puentes de dos y tres niveles. Nada que ver con las calles de tierra de su barrio natal. Y qué limpio está todo.
El chofer deja a los mexicanos y lleva a Enrique a una casa grande. Dentro encuentra ropa de varias tallas y estilos estadounidenses, para vestir a los clientes de manera que no atraigan la atención.
::
Lourdes
Lourdes, que ya tiene 35 años, vive en Carolina del Norte, donde la gente es cortés, abunda el trabajo para los inmigrantes y parece un lugar seguro. Puede dejar sin temor las puertas del automóvil y hasta de la casa destrabadas.
En un álbum gris guarda sus tesoros: retratos de Belky, la hija que dejó en Honduras. A los siete años con su vestido de la primera comunión; a los nueve en faldita amarilla de porrista; en su fiesta de quinceañera, con un vestido rosado de tafetán y zapatos blancos satinados. Y los de Enrique: a los ocho años en camiseta sin mangas, con cuatro puerquitos a sus pies; a los 13, con la quinceañera, el hermanito serio.
Lourdes no ha dormido. Desde la última llamada de Enrique de un teléfono público al otro lado del Río Grande, se ha pasado la noche imaginándolo muerto, su cadáver hinchado flotando a la deriva en la corriente. A su novio le dice: “Lo que más me temo es no volverlo a ver”.
Ahora la llama una contrabandista. Le dice que tienen a su hijo en Texas, pero que no basta con los $1,200. Quiere $1,700.
Lourdes no se fía. ¿Y si está muerto, y los coyotes quieren sacar partido? “Póngalo en la línea”.
Anda comprando víveres, dice la contrabandista.
Lourdes insiste.
Está dormido, le dice la otra.
¿Cómo puede estar dormido y comprando víveres a la vez? Lourdes exige que se lo pasen.
Por fin ponen a Enrique al teléfono.
“¿Sos tú?” le pregunta su madre, presa de inquietud.
“Sí mami, soy yo”.
Con todo, la madre duda. No reconoce la voz, que sólo ha oído media docena de veces en 11 años.
“¿Sos tú?” vuelve a preguntar tres veces. Busca la pregunta que sólo Enrique pueda contestar. Se acuerda de lo que le ha dicho su hijo de los zapatos cuando la llamó desde la cabina.
“¿Qué tipo de zapatos tenés puestos?” pregunta.
“Dos izquierdos”, contesta el joven.
El miedo de la madre se desvanece como una ola que regresa al mar. Es él. Vive un instante de dicha plena.
::
La espera
Lourdes toma $500 que tiene ahorrados y $1,200 que le presta su novio, y los envía por cable a Dallas.
Los contrabandistas esperan en la casa donde estaba la ropa. Enrique se pone un pantalón limpio, una camisa y zapatos nuevos. Los contrabandistas lo llevan a un restaurante donde come pollo con crema. Limpio y satisfecho en el país adoptivo de su madre, se siente feliz.
Van a la oficina de Western Union, pero bajo el nombre de Lourdes no hay ningún dinero. Ni un mensaje siquiera.
¿Cómo puede haberle hecho esto?
En el peor de los casos, se dice Enrique, puede darse a la fuga.
Pero los contrabandistas vuelven a llamar.
Lourdes aclara que ha puesto el envío a nombre de otra inmigrante que vive con ella, porque esta recibe descuentos de Western Union. El dinero debe estar allí bajo el nombre de la otra mujer.
Así es.
Enrique no tiene ni tiempo de celebrar. Los contrabandistas lo llevan a una gasolinera donde lo espera otro cómplice de la red, que agrupa a Enrique con otros cuatro inmigrantes que se dirigen a Orlando, Florida. Pasan la noche en Houston, y al mediodía Enrique sale de Texas en una vagoneta verde.
Cinco días más tarde, el novio de Lourdes pide tiempo libre de su trabajo para ir a Orlando, donde Enrique, alojado con los otros cuatro, espera su llegada. El novio es apuesto, con bigote y sienes canosas. Enrique lo reconoce de un vídeo que había traído su tío Carlos de una visita.
“¿Sos el hijo de Lourdes?” le pregunta.
Enrique asiente con la cabeza.
“Vámonos”. Durante el viaje apenas hablan, y Enrique se duerme.
Para las 8 a.m. del 28 de mayo, Enrique está en Carolina del Norte. Lo despierta el clic-clic de las ruedas en la autopista al cambiar de carril. “¿Estamos perdidos?” pregunta. “¿Estás seguro que no? ¿Sí sabes a dónde vamos?”
“Ya casi llegamos”.
Van pasando deprisa pinos y olmos, campos y vallas publicitarias, lirios y lilas. La carretera, recién pavimentada, cruza un puente y atraviesa campos de ganado con sus rollos de heno. A ambos lados hay barrios de gente rica. Luego pasan las líneas ferroviarias. Al fin de una calle corta de grava empiezan las casas remolque. Hay una blanca y beige, de los años 50, con toldos de metal, rodeada de altos árboles verdes.
Son las 10 a.m. Al cabo de más de 12,000 millas, 122 días y siete intentos fracasados de encontrar a su madre, Enrique, 11 años después de que la vida los separara, sale de un salto del automóvil, sube volando los cinco escalones descoloridos del portal y abre la puerta de un tirón.
A la izquierda, después de una salita de vigas oscuras, ve que desayuna en la cocina una niña de pelo negro que le llega a los hombros y con flequillos rizados. Enrique recuerda su retrato. Se llama Diana. Tiene nueve años. Nació en California poco después de la llegada de Lourdes a Estados Unidos, cuando vivía con un ex novio de Honduras.
Enrique se inclina y la besa en la mejilla.
“¿Sos mi hermano?”
Enrique asiente. “Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá?”
Ella indica con un gesto hacia el fondo de la casa.
Enrique corre, zigzagueando por dos angostos pasillos revestidos de paneles color café, y abre la puerta.
El cuarto está oscuro y desordenado. Su madre duerme en una cama bajo la ventana cubierta de cortinas de encaje. Enrique cae de un salto a su lado. La abraza y la besa.
“Estás aquí, mi hijo”
“Estoy aquí”.
::
Epilogo
“La Odisea”, el relato épico del largo viaje de un héroe que regresa a su casa después de la guerra, termina con una nota de paz y sosiego.
El viaje de Enrique no es de ficción y su final resulta más complejo y menos dramático que el de la antigua epopeya.
Los niños como Enrique sueñan con encontrar a sus madres y vivir para siempre felices con ellas. Juntos al fin, suelen pasar semanas, quizá meses, en que hijos y madres se aferran a ilusiones románticas de lo que deberían ser sus sentimientos mutuos. Entonces se interpone la realidad.
Los niños manifiestan su resentimiento por haber sido abandonados en la tierra natal. Recuerdan promesas de regresar que no se cumplieron y acusan a sus madres de haberles mentido. Se quejan de que ellas trabajan demasiado y no les dan la atención que les ha faltado durante la separación. En casos extremos buscan por otros rumbos el cariño y la estima: las niñas quedan embarazadas, o se casan muy jóvenes, los muchachos se meten en pandillas.
Algunos se sorprenden al descubrir familias enteras en Estados Unidos, con padrastros y hermanastros. Surgen los celos. Los hermanastros los insultan, diciéndoles “mojados” y los amenazan con llamar al Servicio de Inmigración y Naturalización para que los deporte.
Las madres, por su parte, exigen respeto por el sacrificio que para ellas representa haber dejado atrás a sus hijos por el propio bien de estos. Algunas han tenido que soportar la soledad y han trabajado duro para mantenerse, pagar la deuda de su travesía clandestina y ahorrar para enviar dinero a su país. Cuando los hijos dicen “me abandonaste”, responden sacando un puñado de recibos de transferencias de fondos.
Ellas piensan que sus hijos son malagradecidos y resienten la independencia que exhiben los chico, sin la cual difícilmente habrían sobrevivido estos el viaje al Norte. Con el tiempo, madres e hijos se dan cuenta de que ya no se conocen, que son como extraños.
Al principio, ni Enrique ni Lourdes llora. El la vuelve a besar. Ella lo abraza muy fuerte. El se ha imaginado esta escena mil veces. Es precisamente como la había soñado.
Se pasan el día hablando. El le cuenta sus viajes: la paliza en el techo de un tren, el salto que le salva la vida, el hambre, la sed, el terror. Ha bajado 28 libras, a 107. Ella le prepara arroz, frijoles y chuletas de puerco fritas, y lo mira comer. El niño que dejó en el kinder ya es más alto que ella. Tiene su nariz, su cara redonda, sus ojos, su pelo rizado.
“Mira, mamá. Mira lo que me he puesto aquí”. Se levanta la camisa y muestra un tatuaje: EnriqueLourdes.
La madre se estremece. Dice que los tatuajes son para los delincuentes, para los reos. “Te voy a decir que esto no me gusta nada, hijo”, le contesta. Y después de una pausa añade: “Pero al menos, si te ibas a hacer un tatuaje, te acordaste de mí”.
“Siempre me he acordado de ti”.
Le cuenta a ella de Honduras, de cómo le robó las alhajas a su tía para pagar su deuda a un traficante de drogas, de cómo quiso apartarse de las drogas, de lo que le dolía estar sin ella.
Por fin, Lourdes cede a las lágrimas. Le pregunta por Belky, su hija en Honduras; por su propia madre, sobre la muerte de sus hermanos. Y deja de preguntar. Se siente demasiado culpable para seguir.
La casita rebosa de sentimientos de culpabilidad. De sus ocho residentes, varios han dejado atrás a sus hijos. No tienen de ellos más que sus retratos. El novio de Lourdes tiene dos hijos en Honduras que no ha visto en cinco años.
Enrique se siente bien con esta gente, sobre todo con el novio de su madre; podría ser mejor padre que su propio papá, que abandonó a Enrique para empezar otra familia.
El novio de Lourdes le consigue trabajo como pintor a los tres días de su llegada. Al principio gana $7 por hora. En cuestión de una semana lo ascienden a lijador y empieza a ganar $9.50. Con su primer cheque ofrece contribuir $50 a la factura de la comida. Le compra un regalito a Diana, unas sandalias rosadas que le cuestan $5.97. Envía dinero a Honduras para Belky y para su novia, María Isabel Caría Durón.
Con sus amigas, Lourdes se jacta del joven: “Te presento a mi hijo. ¡Míralo! ¡Qué grande está! Es un milagro tenerlo aquí”.
Cada vez que Enrique sale de la casa, su madre lo abraza. Se sientan juntos cuando ella vuelve del trabajo para ver su telenovela favorita, mientras ella descansa la mano en el brazo de su hijo.
No obstante, con el tiempo se dan cuenta de que son dos extraños. Ninguno conoce los gustos del otro. Lourdes escoge en el supermercado unas botellas de Coca Cola. Enrique le dice que él no toma Coca, que le gusta Sprite.
El piensa trabajar y ganar dinero. Ella quiere que se dedique a estudiar inglés, que se consiga una profesión.
El se va al billar sin pedir permiso. Ella se enoja.
De vez en cuando, él suelta una palabrota. Ella le pide que se contenga. Los dos recuerdan las palabras que se dijeron estando enojados.
“No Mami”, dice él. “A mí nadie me va a cambiar”.
“¡Pues vas a tener que cambiar! Si no, vamos a tener problemas. Yo quiero un hijo que, cuando yo le diga que haga algo, me conteste que sí”.
“¡Tú no puedes mandarme!”
Los choques culminan cuando María Isabel llama por cobrar y le rechazan la llamada porque no la conocen algunos de los inmigrantes que viven en la casa remolque.
Lourdes les da la razón. No se pueden permitir el lujo de aceptar llamadas por cobrar de cualquiera.
Enrique se enfurece y empieza a hacer la maleta.
Lourdes se le acerca por detrás y le da con fuerza varias nalgadas.
“¡Tú no tienes derecho de pegarme! Tú no me criaste”.
Enrique pasa la noche en el auto de su madre.
Pero al final vence el amor. Las diferencias ceden.
Enrique y Lourdes, al fin reconciliados, siguen juntos hasta el día de hoy.
Y, lo que es más, es posible que muy pronto llegue a reunirse María Isabel con ellos.
Enrique llama un día por teléfono a Honduras. María Isabel está embarazada. El ya se lo sospechaba antes de salir. Da a luz el 2 de noviembre del 2000 a una hija. La nombran Katherine Jasmin.
La nena se parece a Enrique. Tiene su boca, su nariz, sus ojos.
Una tía de María Isabel la anima a partir para Estados Unidos sin la niña. La tía promete cuidársela.
“Si se me presenta la oportunidad, me voy”, explica María Isabel. “Y dejo aquí a la niña”.
Enrique concuerda: “Tendremos que dejar a la niña”.
More to Read
Sign up for Essential California
The most important California stories and recommendations in your inbox every morning.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.